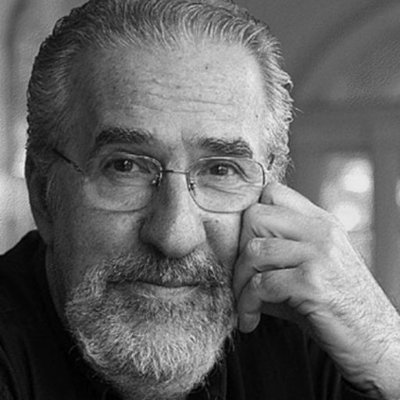En el presente histórico es evidente que trabajadores e indígenas tienen el desafío de unir fuerzas para hacer viable un proyecto de cambio social. La revolución, como la previeron Marx y Mariátegui, es un proceso en construcción y que requiere de la conciencia política de las clases llamadas a impulsarla.
Juan J. Paz-y-Miño Cepeda / www.historiaypresente.com
La revolución de independencia de los Estados Unidos (1776) y, ante todo, la Revolución Francesa de 1789, han sido consideradas como hechos que marcan el inicio del capitalismo y de la democracia burguesa. Karl Marx (1818-1883) estudió a fondo ese nuevo modo de producción, que se extendió por los principales países de Europa. A partir de estos procesos y del análisis que hizo de la Comuna de París de 1871, comprendió que el proletariado era la clase conductora de la revolución que acabaría con el capitalismo para dar inicio a una nueva sociedad. Consideró que las condiciones materiales (económicas) y sociales para ese cambio revolucionario estaban maduras en países como Inglaterra y Alemania. Pero en la última fase de su vida, cuando se dedicó a los estudios sobre Rusia y el colonialismo, observó que los procesos revolucionarios igualmente podrían producirse en cualquier país, al madurar las condiciones históricas de su lucha de clases.